De cómo empezó la cosa
En el año 1991 (Dios mío, ha pasado ya un cuarto de siglo), este humilde servidor de ustedes tuvo la humorada de asomarse a un campo que por entonces era yermo, pelado, inhóspito, incluso mal mirado por cocineros e historiadores, que consideraban que eso de la antropología gastronómica era pedantería inútil y estéril, un quiero y no puedo en ambas profesiones.
¿A quién le importaba un bledo que durante siglos el gazpacho se hubiera comido en España sin tomates ni pimientos? o que la fabada se inventara en el siglo XX, o que al caldo gallego y el pote asturiano no llevaron patatas hasta finales del XIX.
Hoy opinan hasta los pinches de chiringuito sobre el origen del foie-gras de pato, sin tan siquiera saber que el hígado graso, o sea el foie-gras, es una patología hepática previa a la cirrosis.
Aquella primera inmersión seria se centró en el estudio de los alimentos que cruzaron el Atlántico en ambos sentidos y cómo se aclimataron en sus nuevos continentes de acogida. De aquella no había Internet y había que bucear en la Espasa, una fascinante fuente de información con todo el romanticismo y la nostalgia que transmitían los libros de principios de siglo, pero dura de pelar, porque buscar un dato, un hilo que seguir, podía implicar todo un día de trabajo.
Al fin, durante todo el año 1992, la revista Club de Gourmet, publicó mi sección
Gastronomía V Centenario, un evento que me granjeó el odio de muchos pseudo-eruditos que veían cómo sus mentiras quedaban desenmascaradas por el simple ejercicio de la razón.
Años después, mi amigo Manolo Bragado, director de Edicións Xerais de Galicia, me pidió que escribiese la historia verdadera de la cocina gallega, un apasionante reto que tuve que declinar porque también tenía que comer, y en este país solo venden libros las folklóricas y demás famosillas que salen en las revistas rosas.
Durante estos más de veinte años he publicado miles de artículos y hasta una veintena de libros, siempre metiendo el periscopio en la historia de cada plato o costumbre culinaria, pero hete aquí con que, por mi santo, mi chica, Elena, me regaló varios libros franceses sobre historia de la alimentación, y a través de ellos pude ver que, escritoras de máximo prestigio y reconocimiento mundial, como Madeleine Ferrières, aparecen abiertamente como antropólogos gastronómicos , un sueño que pensé que nunca llegaría a ver.
Grandes maestras, cómo la parisina Maguelonne Toussaint-Samat, en 1987, con su Histoire naturelle et morale de la nourriture, habían abierto las puertas de esta ciencia.
En Francia la historia de la alimentación es una rama oficial de la carrera universitaria de historia y la antropología gastronómica también ha sido ya reconocida como especialidad universitaria. Quizá el siglo que viene en España también suceda algo así, porque desde luego campo de estudio no nos falta.
Las edades de la gastronomía![Caldo gallego]()
Para un país que sigue enseñando la asignatura de historia según el Catón de Álvarez, es muy difícil concebir este área según La Escuela de los Anales de Lucien Febvre y Marc Bloch, aunque sea la base didáctica desde 1929 en toda Europa, pero bueno, como el ministro Wert no va a meter mano en mis escritos, pues vamos allá.
La Corriente de los Anales no se interesa por el acontecimiento político en sí, ni por el individuo como protagonista típico del trabajo de la Historiografía contemporánea, sino, inicialmente, por los procesos y las estructuras sociales, sus causas, sus efectos, sus resultados. De poco vale aprender de memoria que la batalla de las Navas de Tolosa se inició el 16 de julio de 1212 enfrentando a los ejércitos cristianos de Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra, contra el de califa Muhammad an-Nasir. Lo importante sería saber por qué, porqué después de cuatro siglos de convivencia pacífica, los reyes cristianos se unieron para acabar con quién fuera su socio en mil reyertas y hasta en grandes guerras.
Así vamos plantear nuestro atlas histórico de la gastronomía occidental, pero empezando por nuestros días, es decir, en orden cronológico inverso, porque creo que así se entiende mejor el concepto.
Es importante reseñar el hecho de que en España el pueblo no empezó a comer con cierta calidad hasta el siglo XX, y aún con grandes diferencias entre las nuevas clases burguesas emergentes, y el pueblo llano.
Durante siglos el pueblo comió simplemente lo que hubiera. Se ponía un caldero al fuego con agua, y allí se metía lo que buenamente se encontrase, ya fueran bellotas, castañas, garbanzos, pan duro, nabos y con suerte algún trozo de tocino.
Cuando algunos “eruditos” hablan de la gastronomía española en el Siglo de oro, eso es un eufemismo, por no decir una majadería. Los conventos y monasterios tenían una dieta pobre en carne y rica en legumbres, queso y pan, de ahí la proverbial obesidad clerical, los nobles sí podían disfrutar de ciertos refinamientos, pero el pueblo comía sopas de pan duro.
Esto sucedió de forma parecida en toda Europa, solo que la revolución industrial se desarrolló en Francia e Inglaterra a finales del siglo XVIII, en el resto de Europa a principios del XIX y en España no se percibió hasta los años sesenta del siglo XX, hace apenas medio siglo.
Termino mi análisis en aquellos confusos siglos en que la Península Ibérica fue colonizada por culturas más avanzadas porque antes de la llegada de fenicios, judíos, griegos y romanos, los habitantes de esta zona de la Tierra rozaban el límite entre el hombre de las cavernas y el hombre moderno.
Evidentemente tendríamos que iniciar la historia de la cocina en el momento en que el hombre descubre el fuego y consigue controlarlo. Como explica el eminente primatólogo Richard Wrangham, profesor de Antropología Biológica en la Universidad de Harvard: “
El secreto de nuestra evolución reside en la cocina”. En el artículo
La cocina nos hizo inteligentes, damos la debida información de la teoría del doctor Wrangham según la cual, al cocinar los alimentos, se redujo el tiempo de masticación y digestión en 2/3, con lo que el hombre pudo pensar más y desarrollar su cerebro. Claro que estamos hablando de
Homo erectus, porque hay datos de vasijas encontradas en Kenia con más de un millón de años que forzosamente tuvieron que cocerse a más de 400ºC, o sea, con fuego.
El otro gran avance fue la domesticación de animales y plantas, el inicio de la agricultura y ganadería, lo que nos acerca a los años 7.000 a.C., si hablamos de India, Mesopotamia, Egipto, etc., y del 4.000 a.C. en Europa, pero todo esto se estudia en el colegio, por lo que no me voy a meter en berenjenales vanos porque de hecho apenas si puedo dar datos que no haya sacado de distintos libros sobre la Prehistoria.
Nuestra historia de la cocina española/europea, empieza con las grandes culturas clásicas, y aún así las tocaré de refilón porque también forman parte del temario de la educación secundaria. Lo que no explican los profesores de historia es que el descubrimiento del frigorífico cambió la forma de vida del mundo occidental, que el desarrollo culinario de la patata convulsionó el planeta, o que la llegada del pimentón alteró por completo la cocina española.
Globalización y productos label.![Cigalas al vapor]()
Sin duda estamos en esta era. En el pueblo más remoto de Asturias, donde hasta hace pocas décadas no se había visto una uva, ahora se pueden comprar todos los días del año frutas exóticas procedentes de Chile, Sudáfrica o Australia.
Es más fácil conseguir un hígado de oca francés (aunque en realidad venga de Israel o Hungría), que una buena lechuga de huerta.
Es probable que un mariscador de Sanlúcar, después de vender su cosecha en la rula, se vaya a comer un puchero de langostinos de Madagascar a Bajo de Guía. O que en un barco que va a pescar a Gran Sol, coman filetes de pescado congelado de Mauritania.
Lo más absurdo que he visto de esta locura es importar tomates de Holanda, un país que no tiene ni suelo ni sol, los ingredientes principales para cultivar esa solanácea, mientras que aquí, otra cosa no habrá, pero tierra y sol, hay como para hacer chorrear el planeta de salsa de tomate. Lo lógico sería que España exportase tomates a Holanda, no al revés.
¿Porqué este mundo al revés? Sencillamente por dinero.
Las causas son múltiples y complejas, a veces repugnantes, como lo es la esclavitud infantil que permite a China exportar espárragos a Navarra para su venta falsificada, pero el dinero manda en todos los terrenos, no solo en la política, y ese mariscador de Sanlúcar habrá vendido sus capturas a 70€/kg, mientras que el gambón de Madagascar se vende en tienda a 7€/kg, así que con el kilo que ha sacado de las nasas esa mañana, tiene para invitar a toda una boda.
Son cifras de vértigo. Almacenes congeladores donde cabe un Boeing 747, repletos hasta el techo de langostinos, calamares, o filetes de parga, procedentes de Asia, Oceanía, Alaska, o América del sur.
En una mesa redonda celebrada a mediados de los ochenta en el Centro Cultural de la Villa de Madrid (Plaza de Colón), nos reunimos diferentes técnicos para divagar sobre como sería la alimentación del siglo XXI. Como era de esperar se dijeron muchas sandeces, sobre del tipo "comer con píldoras" y esas bobadas, pero mi querido amigo, colega y socio, Luís Eduardo Cortés, a la sazón propietario del restaurante Jockey, senador, y presidente de la asociación de restaurantes de Madrid, opinó: “En el siglo XXI se comerá igual que en el XX, la única diferencia es que habrá productos para que el pueblo se alimente a diario, y otros de uso gastronómico, selectos, salvajes, gourmets, solo para la alta hostelería”.
¿Estamos ante una nueva era? Quizá sí, porque en países avanzados, ya hay numerosos huertos y granjas que surten a los grandes restaurantes y tiendas gourmet. Ya hay dos mundos, las grandes superficies y cadenas, con pollos de oferta a 2,5€/kg, y los llamados productos label, con D.O. o I.G.P., como los pollos de Bresse a 25€/kg. También están asomándose al mercado yogures, tomates, quesos, mantequilla, cerdos especiales (cómo el ibérico en España), etc., pero el mundo del llamado “Gran Consumo” mueve cifras tan colosales como que China, comedor ancestral de arroz, hoy produce más de 100 millones de toneladas de patatas. ¿Pueden ustedes imaginar cuantos son 100.000.000.000 kg de patatas? Y eso cada año.
¿De donde ha salido este mastodonte? Pues de la logística del frío, el gran cambio del siglo XX.
Un servidor de ustedes, que no fue a clase con Matusalén sino con Miguel Bosé, siendo ya pollito, recuerda cómo su padre compraba una vez al año un par de rodajas de salmón, un lujo que solo podían permitirse algunos acaudalados burgueses. Hoy es comida del pueblo, y no es que se pesquen en el Manzanares, sino que vienen de Noruega, Escocia o Chile, sacados de un fiordo el día anterior. Hasta cigalas llegan vivas a nuestras pescaderías, traídas de Irlanda y Escocia, algo alucinante si tenemos en cuenta que las que se rulan en Avilés, pescadas esa misma noche a seis millas del Cabo Peñas, llegan a mi pescadería ya muertas. No digamos ya las nécoras, camarones, centollos o bueyes, eso ya no causa estupor, porque en el Cantábrico llevamos ya décadas comiendo centollos franceses.
Es un nuevo mundo, un mundo de consumo tan vertiginoso que hace que se nos revuelvan las tripas cuando vemos como, a unos kilómetros de nuestro luminoso supermercado, haya gente muriendo de hambre y miseria, o que un traspiés financiero, como el que provocaron los bancos españoles en 2012, provoque que algunos compatriotas tengan que buscar esa comida en los cubos de basura.
Como este es un sitio de gastronomía, no vamos a profundizar en los aspectos sociales, pero imagínense cómo esta locura está afectando a la vida rural. Agricultores que tienen que tirar sus producciones de tomates, cebollas, pimientos o pepinos, porque ese día la rula compra a precios que no cubren los gastos. Pequeñas ganaderías que ven cómo la mantequilla o los quesos que elaboran, les cuestan más que los similares que se venden en el supermercado del pueblo (quizá hayan sido procesados en Rumanía, pero en España se venden con nombre e imagen asturiana). Pescadores que, como las conserveras están comprando a bajo precio túnidos pescados en el Mar Rojo, ven cómo no han sacado ni para el gasoil.
Es maravilloso tener unos lineales tan bien surtidos y a precios tan asequibles, pero también se están generando nuevos problemas sociales y de salud.
El frío, el transporte y las granjas industriales![Pollo al ajillo]()
La IIª Guerra Mundial dejó muchos cambios en la Tierra, uno de ellos la revolución alimentaria.
"Antes de la Guerra", como decían mis padres, comer en Madrid pollo, truchas, salmón o sencillamente unos huevos fritos, era un privilegio que solo las más acomodadas familias burguesas podían permitirse. Hoy día, en el rincón más sórdido del barrio más miserable, del pueblo más perdido de los Monegros, un bracero podrá comer a diario todos estos productos con una paga ruin.
España produce y consume un millón y medio de toneladas de pollo al año. Calculando un promedio de 2 kg/pollo, estaríamos hablando de 750 000 000 de pollos. Ni en el país de Jauja pintado por Brueguel el Viejo se concebía tanta abundancia.
En cierta ocasión, hablando del gazpacho, un “erudito” me abroncó diciendo aquello de “Aquí se hizo así de toda la vida” ¿Toda la vida? ¿Qué vida, la suya, la de sus padres o la de la Humanidad? Toda su vida no superaba los sesenta años de consciencia, así que ni siquiera conoció la comida de “Antes de la Guerra”, un suspiro en la historia de España, pero un inmenso salto en nuestra cultura gastronómica. ¿Cómo es posible que en unas pocas décadas hayamos avanzado más que en miles de años? Pues por las tres razones del título de este capítulo.
Primero se inventó el frío industrial, algo maravilloso que permitía que un ternero pudiese permanecer en cámara un mes en vez de un día. También nos vino bien el frigorífico doméstico, pero eso ya es otra guerra.
Luego vino el transporte con frío, una maravilla que permitía comer pescado fresco en Madrid.
Antes de la guerra, un besugo rulado en A Coruña podía tardar tranquilamente tres días en llegar a Madrid, eso con suerte, porque los infames caminos empedrados que construyó Primo de Rivera durante su dictadura, apenas permitían circular a los destartalados camiones FIAT 618 sin pinchar un par de veces en cada trayecto, y eso que eran la vanguardia del automovilismo. Hoy día a nadie le sorprende ver cigalas vivas en Albacete, animalitos que horas antes andaban correteando por las frías aguas de Escocia.
Y por fin llegaron las granjas de producción intensiva, un invento diabólico que “fabricaba” pollos, huevos, truchas, cerdos y hasta terneros como una máquina de clonar gominolas.
Había nacido el mundo del gran consumo, colosales naves por donde circulaban cada día millones de tomates, quesos, corderos y todo lo imaginable. Occidente había inventado la fórmula de producir comida a bajo coste, con dimensiones faraónicas y que podían distribuirse hasta en varios continentes a la vez.
Nunca en la Historia de Humanidad, miles y miles de años, hubo tantos alimentos a disposición del pueblo llano, de hecho esta superabundancia está provocando nuevas enfermedades por sobrealimentación, lo que se conoce cómo Síndrome metabólico (hipertensión, colesterolemia, diabetes melitus...).
Si de muestra sirve un botón, pongo cómo referencia el llamado
Manifiesto del hambre, una publicación escrita en 1854 por Don José Mª Bernaldo de Quirós y Llanes Campomanes, VIIº Marqués de Camposagrado, dirigido a S.M. la Reina Isabel II, en que relataba cómo, en nuestro heroico Principado de Asturias, morían de hambre a diario cientos de campesinos debido a la mala cosecha, llenando de cadáveres las calles de pueblos y villas donde esperaban sobrevivir de la caridad. Es un relato dantesco que recomiendo leer a esas personas que me critican cuando relato lo que era España a finales del siglo XIX.
Quizá sea aún más espeluznante saber que esa situación se mantuvo hasta los años cincuenta del siglo XX, y en pocas décadas, se pasó de aquellas hambrunas feroces, a esta abundancia desmedida que exije la actuación de la Administración para regular los excesos de alimentación, por lo que ya se considera una pandemia de dimensiones descomunales.
Parmentier, las patatas y el azúcar ![Vichyssoise]()
Puede parecer una tontería, pero ¿se imaginan ustedes un mundo sin patatas fritas ni dulces (bollos, helados, chuches)? Hoy día hasta en países que nunca habían oído hablar de este tubérculo, como India o China, comen millones de toneladas y ha pasado a ser uno de sus principales alimentos (China produce ya más de cien millones de toneladas al año). No digamos ya en nuestro mundo en que hasta los bocadillos o sandwiches se sirven acompañados de esta guarnición.
Y volvemos al estribillo “de toda la vida”. Dígale usted a un gallego que hace poco más de un siglo el caldo no llevaba patacas y que no se servían cachelos con el pulpo.
¿Y los belgas? Yo creo que habría un suicidio masivo si se quedasen sin sus famosas “frites”.
Bueno, pues fue el general Parmentier quién descubrió sus poderes alimenticios y promovió su consumo entre los soldados napoleónicos para pasar después al pueblo.
Es necesario explicar que las primera patatas que llegaron a Europa eran como boñigas secas y correosas, de hecho en Francia se llamaron trufas hasta que Duhamel du Monceau les cambió el nombre por “manzanas de tierra”, pommes de terre, y en España se llamaban turmas de tierra (testículos, criadillas).
Durante el siglo XVIII van llegando a Francia diferentes especies (se considera que hay registradas más de 10.000) que dan pie a discusiones sobre su forma de cocinado hasta que llega la llamada Bella de Nueva York, por tener la piel blanca y fina, traída por el cónsul francés en Boston, John de Crévecoeur a finales del XVIII, que enamora a Parmentier y al resto de consumidores. “On la préfère á toutes les autres, le dice Parmentier al seleccionador de semillas Vilmorin. Sa chair est sucrée, farineuse, fine. Très delicate a manger.” A partir de ahí se obsesiona en mostrar las posibilidades de este nuevo alimento y llega a preparar un menú degustación de 22 platos a base de patatas. Para que se enteren los demiurgos de la nueva cocina.
Napoleón, consciente de la capacidad de este agrónomo, lo rescata de las garras de los revolucionarios que lo quieren guillotinar por haber trabajado para Luis XVI y a partir de ahí empieza la expansión de la patata como alimento milagroso en todas las mesas europeas.
Y lo mismo sucedió con el azúcar. El bloqueo marítimo inglés hizo que los productos procedentes de América llegasen con mucha dificultad a los países enemigos y Parmentier encontró la fórmula para extraer azúcar de las remolachas, un invento que con el tiempo desbancó a la caña de azúcar y dio pie a uno de los sectores de alimentación que más millones de euros mueve hoy día en todo el mundo, un lobby tan potente como las industrias del petróleo o del armamento.
En 1801, se construyó la primera fábrica de azúcar en Cunern, Baja Silesia. En 1806 Europa estaba prácticamente desabastecida de azúcar de caña. En 1811 Parmentier presentó a Napoleón dos barra de azúcar de remolacha y este quedó tan impresionado que mandó plantar 32.000 hectáreas de remolacha y construir refinerías por todo el país. Sus tropas ya podían desayunar café con leche endulzado, algo que él consideraba un derecho de todo soldado.
Es cierto que el paso al gran consumo se dio durante el siglo XX con la macro demanda de la industria alimentaria, porque incluso antes de la guerra, las confiterías trabajaban de forma artesana, y comer pasteles era un privilegio de ricos (recuerden las escenas de la película de Charlot, The Kid, en que Jackie Coogan se hipnotizaba mirando un escaparate de pasteles).
También fueron las macro cocinas industriales quienes lanzaron sus productos de snakcs y precongelados de patatas fritas, pero el cambio que vivió la sociedad europea a mediados del XIX con estos dos productos, cambió el panorama del mundo occidental e inició el fin de unas hambrunas tan frecuentes que habían sido el motivo más habitual de pandemias durante siglos.
América![Mole de caderas]()
Ya hemos hablado de la patata, pero el motivo es que, traída a España a mediados del siglo XVI, su consumo no se generalizó hasta mediados del XIX, de modo que como si nada, porque también hubo productos como la coca, que o no se adaptaron bien o no interesaron a los consumidores y no se habló más de ellos.
Lo importante del descubrimiento de América no fueron los pimientos, ni el tomate, ni las patatas, ni las alubias, ni el maíz, sino todo en su conjunto.
Los estudiosos de la antropología gastronómica española (podríamos decir mundial), hablamos siempre de los platos, productos o costumbres precolombinas o postcolombinas, porque el cambio de costumbres alimentarias, no solo se produjo en el Nuevo Continente, sino también en la vieja Europa.
Y viceversa, porque hay mucho analfabeto que pregona que España solo llevó la sífilis a América (en realidad fue en orden inverso), pero si visitan cualquier país latino, imagínense como sería antes de contar con cerdos, gallinas (y huevos), vacas (y queso), caña de azúcar, arroz, trigo, uvas (vino), café..., productos que llevaron al nuevo continente nuestros antepasados.
El mestizaje de culturas (en América había varias y muy diferentes entre sí, porque nada tenían que ver los aztecas con los incas) no fue cosa de una tarde, como sucede hoy día que se pone de moda el Ramen en Japón y al año ya hay restaurantes Ramen, Sushi bar y Yakitoris en los cinco continentes. El mestizaje fue muy lento, prueba palpable es que las patatas fueron traídas a España por Pedro Cieza de León en 1560, pero no empezaron a consumirse hasta finales del XVIII y más popularmente hasta mediados del XIX.
Hay mucha confusión sobre los tiempos de implantación de cada producto. Yo tuve un disgusto con el Dr. Martínez Llópis quién, en su Historia de la gastronomía española, afirmaba que los tomates no empezaron a consumirse hasta el siglo XIX cuando los trajeron los franceses, y yo demostré que a principios del XVI, ya eran comida popular como describe Tirso de Molina en su comedia “El amor médico".
Otro ejemplo son las alubias (Phaseolus vulgaris), conocidas ya por Colón, pero que no aparecen en los recetarios españoles hasta época muy reciente, de hecho, en el libro de Martínez Montiño, 1763, no hace ninguna mención a ellas, mientras que sí lo hace de las habas (Vicia faba).
Con todo esto quiero decir que fueron todos estos productos en su conjunto los que revolucionaron las cocinas europeas en ese engendro que ahora se llama Dieta Mediterránea y que, salvo por el aceite y el pan, casi todos son productos americanos.
En el siguiente capítulo describimos como era la España musulmana, el país más avanzado de Europa en todos los aspectos culturales, incluida la gastronomía, pero para hacernos idea de la dimensión social que tuvo la llegada de los productos del nuevo mundo, debemos analizar como era aquella España del siglo XV, bueno y XVI, XVII, XVIII..., porque el fanatismo religioso gobernó las costumbres culinarias españolas hasta finales del siglo XX.
Con la expulsión de los judíos y musulmanes España retrocedió al siglo VIII. La persecución de todo lo que recordase a los árabes llevó a destrucción de los grandes huertos y de sistemas de regadíos. El fanatismo religioso prohibía cualquier manifestación de placer, incluidos los de mesa. Disfrutar de la buena comida era pecado de gula y el garrote de la Santa Inquisición vigilaba hasta la mesa real.
Fuera de los palacios no había mucho que vigilar porque el pueblo, sencillamente se moría de hambre. Cuando los iluminados “investigadores” hispanoamericanos echan pestes de los españoles, debería saber que en la península, el pueblo, el 90% de los españoles, se moría de hambre. Ir a América significaba poder comer. Quizá los conquistadores tuvieran el sueño del oro, pero los colonos solo soñaban con poder comer, por eso hago estas reflexiones, para que comprendamos como era el escenario, las hambres negras del Siglo de Oro español, al que denomino la Era del mortero, gazpachos, morteruelos, atascaburras, migas y mil platos más que se pasaban por el portero ¿Porqué? Sencillamente porque los pobres no tenían dientes, se les habían caído de inanición en plena juventud.
Los árabes![Pastela]()
La barbarie, o integrismo, que se dice ahora, no lo inventaron los Hermanos Musulmanes durante la Primavera Árabe, ya en el siglo XV, la Iglesia católica arrasó con todo lo que pudo de una cultura que había mantenido a España a la cabeza de Europa durante ocho siglos.
No solo fueron expulsados de sus casas, de sus pueblos y de sus campos, sino que se quemaron todos los libros escritos en esa lengua.
Para los antropólogos hubiera sido una fuente fabulosa de información para conocer las costumbres precolombinas, sobre todo en cuestión de gastronomía, donde habían desarrollado una tecnología que asombraba a cuantos embajadores visitaban nuestro país.
Yo tengo una traducción al francés de un libro escrito hacia 1230 por un murciano llamado Ibn Razin al-Tuyibi (Abu l-Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Abí l-Qasim ibn Muhammad ibn Abí Bakr ibn Razin al-Tuyibi), el Fudalat Al-Khiwan (algunos textos lo escriben Fadalat Al-Jiwan (Fadalat al khiwan fi tayybat et-ta'am Wa-I-alwan), que se salvó milagrosamente porque fue llevado a Marruecos por un comerciante antes de la persecución y que nos muestra una cocina tan refinada que hoy día nos deja epatados.
A pesar de la barbarie católica, aún nos quedan los productos que los árabes trajeron y que cambiaron nuestra alimentación, tales como el arroz, la caña de azúcar, los cítricos, las almendras, los duraznos (melocotones, albaricoques, piescos...), y la pasta, porque si bien esta se consumía en Roma (lo de Marco Polo es una gamberrada), se hacía de forma muy basta, y los árabes llegaron a un refinamiento extremo, como es la pasta filo y las lasañas.
Embajadores de Francia, Venecia y Génova describían en sus crónicas la España árabe cómo un infinito vergel de frutales, huertos, olivares, viñedos, naranjales, limonares y grandes extensiones de cerales. Un país de cuento en una Europa de hambre y horrores, porque los sistemas de regadío y producción agrícola, producían comida para todos, ricos y pobres, moros, cristianos y judíos.
Hace unos días, en el canal TV5 Monde, emitieron un gran programa sobre Agnés Sorel, la favorita del rey Carlos VII de Francia. Como los franceses analizan la historia concatenando todos los aspectos del escenario, narraban la vida de Jacques Coeur, un rico comerciante a quién el rey debía tanto dinero que intentó matarlo acusándole de la muerte de Agnés Sorel. Entre otros detalles, narraban cómo Coeur estableció comercio con Damasco en 1432 y trajo de allí maravillas que epataron a toda la corte, como la técnica de fabricar helados. En el año 773, con motivo de la independencia del Emirato de Córdoba, una embajada lombarda visitó a Abd al-Rahmán I y, en la crónica de su viaje, narrando el refinamiento de aquel país, apuntaron que había probado un helado de crema de pistachos con pétalos de rosas de Hispahan. ¡650 años antes! España vivía con más de seis siglos de adelanto respecto a Francia, lo que equivale a decir Europa.
Durante ocho siglos España fue un país exótico en que la astrología, agricultura, matemáticas, arquitectura, poesía, música y demás ciencias, entre ellas la gastronomía, volaban en otra dimensión respecto al resto de Europa. Sin entrar en los aspectos políticos y religiosos, que no me incumben, los banquetes con que se agasajaba a los embajadores visitantes, deslumbraban a estos hasta tal extremo que cuando volvían a sus países y describían lo que habían probado, hasta eran castigados por narrar fantasías. Productos impensables como el azúcar, el arroz, los pistachos (en español debería llamarse alfóncigos), almendras, naranjas, etc., permitían elaborar una repostería que superaba la imaginación de cualquier cristiano.
Las mentiras que Marco Polo narró de sus supuestos viajes a Oriente, eran una burda parodia de lo que varios siglos antes habían descrito los embajadores venecianos que había visitado la corte cordobesa.
Pero quizá lo más fantástico, es que el pueblo comía, se alimentaba correctamente, no como en la España cristiana en que solo se rezaba al santo patrono para hubiera grano con que hacer pan y sobrevivir otro invierno.
Luego llegó la oscuridad, el ayuno, la abstinencia, la penitencia, el pecado, la miseria, el triunfo de la Iglesia católica
Antigua Roma![Potaje de garbanzos]()
En realidad la aportación de Roma no fue demasiado revolucionaria, sobre todo si la comparamos con la árabe o la americana, porque lo más destacable de esa invasión fue su cultura, sus redes viales y sus monumentos, pero en cuestión alimentaria tan solo introdujeron tres elementos importantes: el castaño, las salazones y las vacas. De hecho quizá ya se preparasen salazones por los fenicios, y fueron también ellos quienes introdujeron el cultivo de la vid, el olivo y cereales como el trigo.
Roma sofisticó los cultivos, por ejemplo con sus técnicas de injertos que cambiaron los ralos acebuches en orondos olivos.
También trajeron variedades más productivas de trigo y enseñaron a cultivar legumbres como las lentejas, los guisantes y los garbanzos, aunque estos ya los habían traído los cartagineses. Si trajeron grandes coles, lechugas y acelgas, pero como ven no son productos de impacto, ni siquiera los mencionados al principio, porque no había vacas, pero si cabras, y por tanto leche y queso. Tampoco había castañas, pero si bellotas, de hecho se usaban secas para hacer una especie de pan.
Griegos, fenicios, judíos, romanos..., en realidad aquellos tiempos fueron el paso de la prehistoria a la historia narrada, ese fue el gran cambio, casi el origen del hombre a partir de un primate.
Quizá merezca reseñarse puntualmente lo que fue cultura sefardí.
A pesar de ser un pueblo culto que llevaba siglos de escritura y tenía la buena costumbre de reseñar todo lo que sucedía en sus asentamientos, no hay datos concretos de su llegada a España, quizá desapareciesen en la vergonzosa quema que llevó a cabo la Iglesia a raíz de la diáspora de 1492.
Según los estudios más recientes, los primeros asentamientos debieron producirse en la cuenca del Guadalquivir hacia el siglo VIº a.C., con motivo de la destrucción de Jerusalem (586 a.C.), lo que coincidiría con los mandatos recogidos en el libro de Abdías:
“La multitud de los deportados de Israel
ocupará Canaán hasta Sarepta,
y los deportados de Jerusalén que están en Sefarad
ocuparán las ciudades del Negueb.”
Abdías 1:20
(En los textos bíblicos, se llamaba Sefarad a la península ibérica).
Sea cual fuere la fecha de su llegada, lo cierto es que hay numerosas referencias a sus asentamientos en esa región antes de la invasión romana, lo que, junto a la colonización fenicia (todo formaba parte de la antigua Fenicia), nos lleva a pensar que fueron estos los primeros pobladores de la península que trajeron consigo costumbres gastronómicas dignas de consideración.
Si les interesa el tema, les recomiendo que visten la página de
Cocina sefardí, donde explico con más detalle la gastronomía de esta cultura.
Las edades ordenadas como Dios manda
- Prehistoria: Descubrimiento del fuego, la cerámica, agricultura, ganadería (pastoreso), metales...
- Antigüedad: (Sefarad, Fenicia, Grecia, Roma, Cartago... ) Desde nuestros orígenes hasta el siglo VIII.
- Árabes: Siglo VIII - hasta finales del XV
- América: principios del siglo XVI – finales del XVIII
- Parmentier: principios del XIX hasta mediados del XX
- El frío, el transporte y las granjas industriales: Mediados del XX hasta el XXI
- Globalización y productos label: Principios del siglo XXI
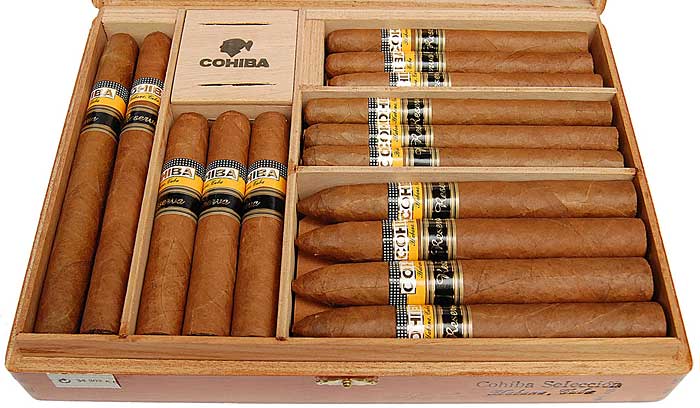




.jpg)
.jpg)






 Si le interesa leer más sobre este tema, pinche en el icono
Si le interesa leer más sobre este tema, pinche en el icono 
.jpg)